El Pasadizo
me hizo ganar, en 2010, el MostrARTEnavarra. Fue el primer premio que me traía a casa, después del tercer puesto que obtuve, en el mismo certamen, un año antes. Desde entonces, de vez en cuando, algunos jurados han seguido alimentando mi vanidad.
El Pasadizo
Todavía
recuerdo sin la menor dificultad aquella primera mañana. El mismo traje de
chaqueta de Zara que compré para la entrevista, los mismos zapatos vainilla y
el mismo rímel para las pestañas. El mismo 205 oxidado con la L colgando en la luna trasera y
el tubo de escape pedorreteando por la
A-15, rumbo a Olite. Y las mismas ganas y los mismos nervios.
Por fin. Mi
primer día de curro. La cabeza llena de pájaros. Y de ilusiones. Monísima.
Igualita igualita que el día de la entrevista. Medio año de prácticas por
delante. Recursos Humanos. En una bodega. Becaria. Cuatro perras. Otoño e
invierno. Nóminas. Contratos. Finiquitos. Impresos para los seguros sociales.
TC1. TC2. Confiar en que, cuando no tengas ni puñetera idea, alguien te enseñe.
Igual que en el insti. Aunque aquí las cagadas se paguen, no como en el insti.
Y venga, chica, arranca ya para Pamplona, no vaya a ser que nos cierren la
oficina, presentemos los papeles fuera de plazo y dejemos a toda esta gente con
el culo al aire.
Responsabilidades.
Futuro.
Adulta.
Pero aquel
primer día todo resultó muy diferente a lo que yo imaginaba.
Todo.
Y, además, se me
arruinaron los zapatos vainilla.
Alicia, la
directora del departamento, mi ya jefa, me recibió en vaqueros. Dos semanas
antes, en la entrevista, parecía una mujer mucho más sofisticada. Una ejecutiva
de ésas, de las maduras y modernas. Jefa de Recursos Humanos. En una bodega de
prestigio. Mujer elegante. Profesional excelente. Triunfadora.
Pero no. Aquella
mañana no. En mi primera mañana no. Sin maquillar. Vaqueros, botas de monte,
jersey de cuello alto y la melena recogida en una coleta. Y lo peor fue cuando
vi pasar, fugazmente, al gerente. ¡Él también iba con tejanos y camiseta! ¡Con
su calva y su barriga! ¡Patético!
—Ay, querida —se
disculpó entre divertida, despreocupada y apesadumbrada—, olvidé decirte que,
en época de vendimia, es tradición que todos los jueves salgamos por la mañana
a recorrer los viñedos. ¡Tendría que haberte avisado para que vinieras con ropa
cómoda! ¡Perdóname!
Y así fue cómo
mi único pantalón decente, mis únicos zapatos decentes y todo mi supuesto
aplomo de novata sabihonda acabaron perdidos de barro. Gracias al cielo, gris
en aquella mañana lluviosa de septiembre, mi jefa me acompañó en todo momento.
Como queriendo compensar su despiste, como lamentando que se me estropeara
aquel aspecto impecable con el que proclamaba ingenua mis intenciones de
comerme el mundo en mi debut laboral.
—A los dueños
les gusta que todas las personas que trabajamos aquí mantengamos contacto con
la tierra. Dicen que si no la sentimos, si no la pisamos, si no la recorremos,
si no la olemos, nunca seremos capaces de amarla y mucho menos de apreciar el
vino que nos da. A mí eso me parece una chorrada solemne, qué quieres que te
diga, pero es una buena ocasión para pasear fuera de la oficina, tomar el aire
y conocernos un poquito mejor. ¿No te parece? ¡Además los dueños son los que
pagan! ¡A mandar!
Dejamos atrás
nuestras oficinas, nuestras naves y nuestros depósitos. Y más atrás aún la
carretera, la urbanización y las torres del castillo. Ella me acompañó atenta
entre las hileras de viñas, dispuesta a sostenerme si resbalaba. El suelo
húmedo aparecía sembrado de racimos que habían caído enteros y maduros. La
tierra mojada inundaba mi nariz, mezclada con aroma de sarmiento, de uva y de
cierzo fresco. Pese al barro que me engullía hasta casi la rodilla, disfruté de
la compañía de Alicia y de sus primeros consejos en mi puesto de trabajo.
Entre las cepas,
con la cerviz gacha, temporeros y temporeras de Marruecos, Ucrania, Ecuador,
Senegal, Colombia, Argelia o Rumanía se afanaban en el corte. Con habilidad
paciente despojaban a las vides de los racimos de fruto que luego secaban con
mimo y un trapito antes de arrojarlos en los grandes cestos de mimbre o goma.
Los granos mojados podían perjudicar la calidad del resto de la uva.
Alicia fue capaz
de saludar a casi todo el personal por su nombre de pila. Otra buena enseñanza
sobre cómo dirigir un departamento de recursos humanos. Hola Miguel. Hola
Baschir. Hola Oksana. Hola Fernando. Hola María. Hola Nicolae. Hola Vladimir.
Hola Saleha.
Hola, doña
Alicia, contestó en medio de una sonrisa sin dientes una mujer de cara
arrugada, atrozmente doblada bajo el cesto repleto que transportaba hasta el
remolque donde otros trabajadores descargaban sus capazos.
Impactada por la
escena, no pude evitar preguntar:
—¿Es normal que
una mujer tan mayor cargue con semejante peso?
Así conocí la
historia de Saleha, nuestra Saleha.
Nador.
Cualquier mañana
de uno de los muchos meses del año que no pasa vendimiando en Olite.
No son las cinco
todavía. Ella espera a pie de carretera, cerca de su casa de muros de adobe y
techos de plástico y uralita. Destemplada. Tiritona. Su primo la recoge con un
Mercedes desvencijado. Y en su ruta hacia Beni Enzar, en la frontera con
Melilla, otras personas montarán. Y formarán una caravana con otros coches de
otras carreteras. De otros pueblos. Repletos de pasajeros, también. Mujeres en
su mayoría, también. Han de estar ahí antes de las seis. El Mediterráneo apenas
empieza a vestirse de naranja en el horizonte. Todos hacen cola frente al
puesto fronterizo. En un momento indeterminado, alrededor de las nueve, el
gendarme abre perezoso la verja, la masa cruza ordenadamente la tierra de nadie
y hace cola otra vez.
La Guardia Civil.
¡Orden!
Pasaportes. Abra ese paquete. Adelante. Despacio. Alto. ¡Sin empujarse,
mecagoendiós!
Así cada mañana.
Cientos de personas. A veces miles. Caminata polvorienta. Pinos. Bajeras con
letreros. Se alquila. Eucaliptos. Bares abiertos, olor a café y bollos y ni un
euro en los bolsillos. Europa en África.
Cuando se
acercan a la explanada aparecen varias camionetas blancas. Los más rápidos
echan a correr hacia ellas, sin siquiera esperar a que se detengan. Abren las
puertas y buscan los fardos más grandes, los más pesados. Se paga por kilos,
nunca más de seis euros el bulto. Ropa usada, papel higiénico, galletas,
compresas, macarrones, toallas. Las mujeres, más lentas, aún habrán de caminar
casi un kilómetro por senderos de tierra, polvo o barro, hasta las naves
industriales en las que los contrabandistas españoles almacenan su mercancía.
Y lejos, tan
lejos que ni se ven, la ciudad modernista, con la Casa Tortosa, el
edificio La Reconquista
o la Casa Melul,
la Mezquita
del Toreo, el puerto deportivo, la playa del Hipódromo, la iglesia de la Purísima Concepción
y el cuartel de Regulares. Y cerca, tan cerca que se huelen, el vertedero y las
chabolas de subsaharianos y paquistaníes.
Saleha emprende
el camino de vuelta hacia Marruecos. Sesenta kilos crujen sus vértebras. Hay
quien es capaz de transportar cien. Sudor y lamentos. Plegarias musitadas. Pies
a rastras. El cuello ligeramente incorporado. La frente alta bajo el hiyab.
Pasos muy breves.
Las motos y los
coches esquivan en los pasos de peatones a los porteadores que apenas pueden
ver dónde pisan. Se tambalean. Es el Barrio Chino. Por fin llegan a la jaula,
al torno que gira y gira para darles paso desde el lado español.
A partir de ahí
unas docenas de metros entre paredes de ladrillo coronadas por alambre de
espino. Un horno en verano. Una nevera en invierno. Una ratonera siempre. Nada
que beber y menos si es Ramadán. Apenas hay espacio suficiente para una de
estas filas de mulas humanas.
Es el Pasadizo.
En el lado
marroquí, el gendarme cobra su rasca, su mordida. Unos céntimos por cada fardo.
Son las tasas que gravan la importación de mercancías.
Eso es lo que
les explica, y sonríe.
Didáctico.
Cínico.
Cabrón.
Ya de nuevo en
Beni Enzar, Saleha busca a su primo, el del Mercedes. Le ve hablar con otro
hombre tan malencarado como él. A duras penas se desprende del bulto, que
suelta a sus pies, aliviada. Intenta enderezar la espalda. Duele. Duele mucho.
Muchísimo. Esconde un billete de cinco euros en un saquito de arpillera que
oculta entre lo que queda de sus pechos flacos y resecos y vuelve a la frontera
a la carrera, intentando evitar que los pies cansados se le enreden en la
chilaba. Si tiene suerte, conseguirá un segundo paquete. Otra vez sesenta o más
kilos de ropa usada, papel higiénico, galletas, compresas, macarrones, toallas.
O un par de neumáticos viejos y desgastados. Como ella.
Si tiene suerte.
Por eso apenas
necesito unos segundos para comprender que casi no le cueste esfuerzo cargar
con los cestos llenos de uva y esperanza y volcarlos con tanta facilidad en el
remolque.
Hola, doña
Alicia, sonríe al pasar de nuevo.
Mi jefa me
explica:
—¿Sabes? Cada
año Saleha se lleva dos botellas de vino joven, etiquetadas, a su casa de Nador.
Dice que su marido las guarda en una repisa, sobre la cocina de leña. Son
musulmanes. No se las beberán. Pero las conserva con celo y orgullo, porque son los
trofeos de su mujer, sus propias Copas de Europa, las que se gana cada
septiembre cuando viene a trabajar aquí. Año a año, capazo a capazo, arrancadas
a la tierra. A esta tierra, a la que pisas, a la que debemos aprender a sentir,
a la que debemos aprender a amar, como quieren los dueños.
Ha pasado el tiempo desde aquel paseo
matinal que arruinó mis zapatos vainilla y los bajos de mi único pantalón
decente.
Las vendimias se
han sucedido.
Una tras otra.
La becaria
superó su trauma del primer día.
Demostré no
tener un pelo de tonta y aprendí mucho de nóminas, contratos, permisos de
trabajo y seguros sociales.
Y de vino.
Con mis primeras
cuatro perras fui otra vez a Zara y me compré traje y zapatos nuevos. Ya no se
llevaba el color vainilla.
Terminadas las
prácticas, pasé a formar parte de la plantilla de la bodega.
Y, con mis
primeras canas teñidas, llegué a gerente.
Saleha ya había
dejado de venir a Olite al final de cada verano.
Pero yo copié su
vieja costumbre. Cada Navidad, nunca me olvido de enviar una caja de doce
botellas a mis abuelos en Bulgaria.
Para que las
compartan.
Con mis tíos y mis
primos.
Y para que se
acuerden de los parientes que hace ya tanto tuvimos que instalarnos en esta
tierra.
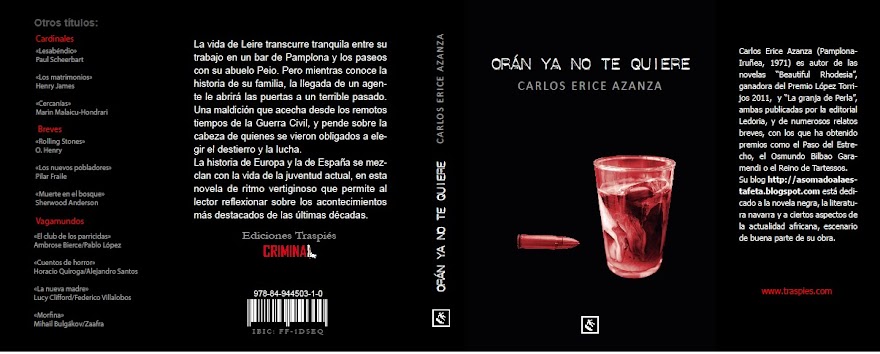



.jpg)






















